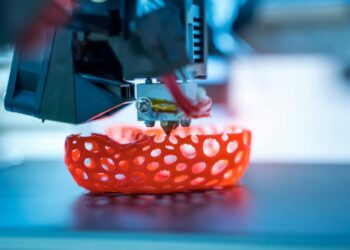Escribir sobre San Martín o Belgrano es tan fácil como escribir sobre la oligarquía bonaerense: los adjetivos se resbalan de los dedos. Pero Miguel de Güemes es incómodo. No es difícil, ni complejo, ni polémico. Güemes es un personaje incómodo en un contexto dónde parecemos estar acostumbrándonos a una cómoda impotencia; y lo es por la sencilla razón de que al momento de elegir entre la derrota (con muchas y muy buenas excusas a mano) y hacer grandísimos sacrificios (crueles, personales, irreversibles), eligió lo segundo, y sobre elección construyó una victoria ingrata que no pudo ver.
Miguel de Güemes vivió apenas 36 años, de los cuales prácticamente la mitad los vivió luchando dos guerras en simultáneo: una contra España, la otra contra Buenos Aires. Hijo de una familia acomodada de criollos salteños, se dedicó al oficio de las armas desde las invasiones inglesas como miembro de la caballería. Pocos años después, la Revolución de Mayo se enfrentó al centralismo español, y las tropas restauradoras del rey le impusieron a Güemes y a todos los pueblos del interior el deber de la independencia.
Desde mayo de 1810, la oligarquía bonaerense, subsumida en su visión de destino manifiesto, a la idea de que era su derecho ejercer el poder y usufructuar el comercio con el exterior, trató de imponerles a todos los territorios del antiguo virreinato la servidumbre que antes tenían con España. Así, mientras San Martín, Belgrano y Güemes pelearon contra las tropas realistas, Buenos Aires guerreaba a sus espaldas por la independencia, pero fundamentalmente para establecer su proyecto de poder. El Puerto no escatimó amenazas, acuerdos espurios ni traiciones para lograr sus objetivos, mientras aprovechaba la campaña continental para independizar América.
Hacia el oeste, José de San Martín se abriría paso por los Andes comandando un ejército apoyado por la población de Cuyo, que cruzaría a Chile para luego atacar al imperio español en su principal bastión: el Alto Perú. Por el este, Belgrano debía defender el frente de Buenos Aires y los límites con el imperio portugués. Su misión se vería salpicada de triunfos y amargas derrotas.
Para que San Martín tuviera éxito era fundamental que alguien cubriera su retaguardia, e hiciera posible una campaña continua contra España sin permitirle a la corona reconquistar los territorios perdidos. Esa era la misión de Güemes.
Desde su regreso a Salta en 1815, Güemes estuvo al servicio de distintos comandantes venidos de Buenos Aires que tenían la orden de avanzar hacia el Alto Perú. Órdenes dadas sin respeto por la población local, arriada hacia la guerra como prisioneros y sin demasiado conocimiento de las circunstancias geográficas, hechos que hicieron que la campaña fracasara.
La indisciplina y la impericia del ejército del Norte llevó a Güemes a organizar una fuerza propia reclutada entre los campesinos y gauchos de la zona, fuerza que utilizaría para tomar el control del Cabildo de Salta y volverse gobernador en el Norte. Los historiadores del siglo XIX nunca lo perdonaron.
Desde ese punto, hasta el día de su muerte seis años después, Güemes peleó una guerra total contra varios de los mejores generales españoles en servicio, en absoluta inferioridad numérica, sin recursos ni apoyo del gobierno de Buenos Aires, e incluso teniendo que defenderse de este último en varias oportunidades. Leopoldo Lugones llamó a esta resistencia heroica la “Guerra Gaucha”: una pelea de guerrillas aprovechando la geografía, desgastando al enemigo cada vez que era posible, marchando con las familias de los soldados a cuestas, portando apenas lo que podía cargarse y dejando a atrás las tierras propias que no podían defenderse. Esta lucha contra España y el hambre, devastó la economía norteña y mermó a su pueblo, que prefirió el rigor de la guerra antes que la represión de la corona, bien conocida por entonces. No quedaron sacrificios por hacerse.
Luego de 7 años de guerra total, las tropas españolas nunca pudieron sostener una ocupación en todo el Norte, menos avanzar hacia Buenos Aires. Eran repelidos cada vez por un pueblo en armas, astuto y feroz, a cuya cabeza estaba el general que montaba y dormía con ellos. Para este ejército popular era imposible repeler definitivamente a la corona y su única victoria posible era la de San Martín en el Alto Perú. Ganar para Güemes era sacrificar todo, todos los días, en pequeñas batallas que empantanaran el avance español, que fueran un fastidio persistente, un obstáculo interminable, una incomodidad eterna. Ganar era también perderlo todo: la tierra, el ganado, la tranquilidad. La vida no estaba exenta.
Dar la pelea tenía terribles consecuencias, esencialmente volverse un soldado en servicio permanente. La victoria era improbable. La derrota apenas más terrible que el triunfo. Las recompensas ingratas. Retirarse era fácil, hasta entendible. ¿Por qué pelear entonces? ¿Por qué no huir y salvar lo que se pudiera? ¿Por qué no simplemente dar la causa por perdida y resignarse al gobierno extranjero? No hay una manera sencilla de explicarlo, la dignidad que se siente dar la pelea, cualquiera sea, tan solo una vez, aunque no sea para obtener la victoria, solo para pelear, solo para poder plantarse, más allá del resultado. Luchar y no abandonarse a la derrota o la desesperanza, pelear sin temor a los golpes, asumiendo el dolor y los sacrificios. Pelear para que cada cosa que quisiera arrebatarle sea un parto y una razón para pensarlo dos veces. Para que nos venza en el enemigo si así debe ser, pero no el silencio.
Por eso Güemes es tan incómodo de narrar ¿Cómo explicar una derrota sin lucha? Muerto por herida española, se despidió de sus hombres en un catre en 1821. Durante los últimos años de su vida no conoció más lujo que la montura, no conoció años de paz, no tuvo por herencia más que un larguísimo historial de corridas contra las tropas realistas. Antes de morir incluso cargó con fama de ser “un caudillo más». Fue historiado como insurrecto y cobarde. No conoció los frutos de su labor. No tuvo acceso a las facilidades de la correlación de fuerzas, ni las condiciones objetivas. Güemes con el pueblo a sus espaldas, en las condiciones que le tocaron, dio la pelea más extenuante que un enemigo pudiera tener. Hizo, simplemente, su mayor esfuerzo.